En Reversa
A la Abuela Porota
Si alguien le pregunta a mis viejos van a decirle que aprendí a leer antes que a escribir, pero en el fondo yo sé que eso es mentira. No puede ser casualidad que las palabras que provocaban el llanto materno bajo la afirmación de “el nene sabe leer”, fueran todas del estilo de: Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Jack o Topolín. Lo que reconocía eran las formas y los colores, nada más, pero mamá estaba tan contenta, que quién era yo para sacarle la alegría.
Como evidentemente mis padres no recuerdan más que el engaño, soy el único capaz de retrotraerme a los confines más remotos de mi infancia y encontrar entre ese montón de recuerdos desordenados, el día en que aprendí a leer. Racionalizándolo un poco, no puedo haber aprendido a leer mucho después que a escribir ni viceversa, por lo menos en un sentido consciente.
Siempre dije que para escribir no hace falta ser bueno, sólo tener algo que decir, frase que le robé a Oscar Wilde y para la que encontré un recuerdo que la contradice. Es uno de los más antiguos que tengo, estamos viviendo en la casa de Tolosa, calle de tierra, el campito, la nuestra es la anteúltima puerta del PH al que no volví nunca más. Estoy parado en medio de mi cuarto en actitud solemne y papá inclinado sobre un mueble chiquito está acurrucado con un papel y una lapicera, esperando a que le dicte. Lo necesito ahí, porque yo no sé escribir, pero definitivamente tengo algo que decir. Mamá está enojada conmigo y la voy a desenojar regalándole un poema.
Por esa época lo único que sabía de poemas era que tenían que rimar y tener palabras del estilo de, corazón, flor, sol, amor, te quiero. No andaba tan errado, porque un domingo varios años después, me crucé en canal 13 con la película de Palito Ortega “La Sonrisa de Mamá” y juro que la música sería del tucumano, pero la letra bien podría haber sido mía, (“…esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá…”), inconfundible poema mío a los 7 años. Ahora bien, si mi madre me quiere, tiene sentimientos puros y enarbola la memoria emotiva en el mejor de los sentidos, inmediatamente después de leer esas cartas, las debe haber quemado en la hornalla de la cocina.
En el segundo recuerdo que aparece, porque los recuerdos infantiles son así, aparecen nomás, salteados, asincrónicos y todos fuera de foco, ya voy a primer grado. Estoy sentado en mi banco y el desafío para toda la clase es escribir: MAMÁ y PAPÁ. Mis compañeros dibujan casas y árboles o escriben letras una al lado de la otra formando palabras sin sentido, tachan, agarran el lápiz y acuchillan las hojas, yo en cambio, estoy seguro que lo hice bien.
La señorita Roxana viene caminando entre las mesas mirando las hojas y cada vez se acerca más a la mía. Va negando con la cabeza, nadie hizo algo siquiera parecido a lo que pidió. A mi me corre un escalofrío lindo por el cuello, porque sé que en mi hoja dice MAMA Y PAPA; y no me equivoco. Se me para atrás y lee, se queda unos segundos en silencio, y yo me quedo esperando las felicitaciones, que por alguna razón tardan en llegar. Levanto la vista y encuentro los ojos llenos de rimel de la maestra, que tuerce la boca, niega con la cabeza y dice: “Ahí faltan los acentos”. Me vengo abajo, me caigo, me frustro, me siento mal, tengo vergüenza, quisiera haber dibujado un árbol o una espiral, cualquier pelotudés. Hoy, años más tarde, ya grande, más maduro, lo pienso distinto digo: Que mina hija de puta.
Para la próxima diapositiva que aparece ya es navidad y pasaron dos años, sé leer y escribir, pero todavía no lo hago por gusto. Son las fiestas del `93, fiestas que quedarían marcadas a fuego en la familia gracias a la intervención del tío Marcelo.
Yo y mi primo Juan, ambos con 8 años, éramos los mayores de la jauría de niños que correteaban por casa de la abuela Porota en Chivilcoy. Esa noche llegaba Papa Noel y absolutamente todos estábamos en la edad en que teníamos el pensamiento mágico a flor de piel, embobadísimos con el polo norte y el gordo canoso que volaba en trineo y nos traía regalos. Después los psicólogos intentan convencer a los padres de que “los chicos no son tarados”, sepan que este tipo de cosas no ayudan a fomentar la teoría.
La cosa es que estábamos con mis hermanos y mis primos dando vueltas por el patio, cuando escuchamos una progresión de ruidos a celofán, golpes y vidrio, todo al mismo tiempo, que provenían desde el living de la casa. “¡Papá Noel!” Gritaron los más chicos y “¡Se cayó el gordo!” los más desubicados. Todos concientes de la proximidad de la medianoche corrimos, que ya sabía que me habían mentido todo ese tiempo, ocho años ininterrumpidos, completos. Ese día por primera vez escribí algo porque quise y ese día decidí que dejaba de ser chico. Ese día, sin que yo le diera una respuesta, sin pedir explicaciones, sin saber, pero como si supiera, mi abuela me abrazó fuerte.
¿Qué tiene que ver esto con mi biografía de lectura y escritura? Que esa noche, en el que había sido el envoltorio de uno de mis regalos escribí la frase: “Esta es la peor navidad de mi vida”. El papel lo encontró mi abuela juntando la basura y vino a preguntarme inmediatamente si era mío, y dije que sí. Me preguntó por qué había escrito eso… y no respondí. No quise decirle que los había descubierto



































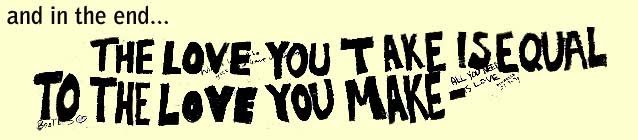
No hay comentarios:
Publicar un comentario